Con mis mayores respetos.
Ibas camino a la Bazterrica en un taxi que más que taxi parecía una ambulancia por la forma en que ese paramédico, que en realidad era el chofer del coche, te había dado los golpes en el pecho evitando que entraras en coma, y la desesperación por llegar antes que tu corazón se paralice hacía que se saltara los semáforos del moderado tráfico de las once de la noche de ese jueves fatídico como en la peor emergencia. Te lo habían advertido: el estrés de décadas formando nódulos, pequeños parásitos que carcomen sin piedad funciones vitales, la dieta mala y eterna, las pastillas antidepresivas, y encima esa última línea que te perforó como un puñal el tabique y el cerebro, eso y sin contar las marcas moradas en los brazos, las piernas y en el omóplato izquierdo, que antes fueron golpes; todos estos elementos son nocivos y juntos forman un cóctel mortal y ya no tenés veinticinco años, no, y el cuerpo más tarde o más temprano se cobra con intereses esos exabruptos. Yo te pedí que frenaras, que pensaras un poco en vos, las desgracias no llegan solas, o al menos no la mayoría, y lo único que te preocupó fue encontrar una sala para fumadores. Teníamos dos horas para almorzar y perdimos cuarenticinco minutos buscando un condenado bar que no estuviera libre de humo; cuando lo encontramos, hablamos de Marilyn Monroe, de las elecciones y de tu relación con él. Solamente yo sabía, a nadie le habías contado lo de los golpes. Tampoco le habías dicho a nadie que te torturaba diciéndote eso, eso que nunca yo voy a contar porque me pediste por favor que guardara el secreto. Si todos los veían como una pareja prometedora; ya tenían los perros y el auto, y sólo faltaban los hijos. Por todo esto, yo estaba lejos y estabas con ese tipo que había querido matarte dos veces, sí, sé que suena cruel y duro, perdoname, pero así fue aquella vez cuando te quiso tirar del auto en la autopista a La Plata, y esa en que te intentó asfixiar con la almohada una mañana que no quisiste abrir las piernas. Y llegaste a la Bazterrica vomitando sangre de un rojo oscuro, negruzco; la respiración eran estertores ansiosos de oxígeno, ese elemento químico indispensable que vos y yo y los animales inhalamos instintivamente. Te lo dije, hice todo lo que pude, lo que estaba a mi alcance, y eso que nunca fui un puritano, pero vos no pudiste con tu genio y ese tipo te estaba matando poco a poco, sutilmente, te dije aquella vez. Y tuviste tu confirmación cuando te hizo explícito su deseo una noche, me contaste más tarde, como si fuera el más siniestro personaje de Poe, con una sonrisa y un arqueo de cejas perverso, y no entendiste nunca el porqué. Tampoco entendiste por qué cuando entraste a la clínica balbuceaste su nombre en un jadeo, y no para declararlo culpable del vertiginoso vaivén en el que vivías, sino para que te acompañara en tu agonía más difícil. Y atiende el teléfono sabiendo que el ring-ring hace referencia a vos. Baja corriendo las escaleras, prepara el auto y sale a toda velocidad; frenético, va con la intención de seguir martirizándote.
– Hipocondríaca de mierda... – te gritó una vez en las puertas de la oficina, cuando te negaste a ir a una cena familiar por dolores menstruales. Tu jefe, tus compañeros, las muchachas de la limpieza y hasta el inválido que vendía las tarjetas de navidad en el supermercado de al lado se sintieron más grandes y dichosos que vos, tan pequeña habías quedado luego de tamaña humillación.
A las doce de la noche estás en terapia intensiva; los médicos más desidiosos dijeron sobredosis, déjenla, y no fue una sobredosis, el problema era la presión de los últimos años, cambios imposibles de asimilar, aunque siempre hay tipos que hacen de la medicina una vocación y del juramento un compromiso. Entonces desplegaron unos cables, unas agujas, unas máquinas y la salud vuelve a ser lo fundamental de la vida. Y recién ahí dijiste mi nombre, casi imperceptiblemente, en voz muy baja me diría después uno de los enfermeros, como anticipando con la voz la vergüenza que te sobreviviría si yo te veía así. Y el teléfono sonando en la madrugada sólo es presagio de malas noticias y las malas noticias tienen un solo destinatario en mi casa. Con lo primero que encontré me vestí y sin aclararle nada a mi mujer, salí desesperado a buscar un taxi.
Ya es una y media de la madrugada y los semáforos pasan a ser acromáticos instrumentos inútiles; no vale la pena frenar pienso mientras mi taxi sigue su lenta marcha, impasible y ajeno a tu internación y a tu corto tiempo de vida, a pesar de haberle dicho primero suave y luego impertinentemente al chofer que aumentara la velocidad.
Y él debe haber pensado lo mismo, o sentido lo mismo, o lo debe saber desde siempre, porque eso no se piensa ni se siente, sólo se sabe. Y yo sé que ya debe haber llegado ese hijo de puta cuando cruzo la puerta vidriada de la guardia a las dos menos diez, y como en la peor pesadilla kafkeana, una vez dentro del hospital me pierdo entre los solitarios pasillos; desde un póster amarillento una rubia con ridícula cofia me pide silencio y en eso prendo un cigarrillo intentando serenarme y lograr encontrar algún indicio de escape en este laberinto aséptico e inmaculado. Cruzo una puerta de doble hoja y llego hasta una bifurcación; un impulso me hace doblar a la izquierda, aunque corro a toda velocidad por el pasillo de la derecha y me frena una enfermera con ambo de color verde. Creo que me va a pedir que apague el cigarrillo, pero no hace referencia a eso; deben haber pasado entonces más de cinco minutos porque ya no lo tengo en la mano. Entonces, como si fuera una aparición divina la observo con gratitud cuando me señala una de las puertas al final de la galería. Sin correr, apuro el paso; me asomo por la lumbrera y lo veo a él, frente a la cama donde vos estás inconsciente, con bolsas de suero colgando de estructuras de hierro a tu alrededor. Uno de tus brazos está pinchado en un sinfín de lugares, como si no te quedaran venas, o las que tenés fueran sólo segmentos por donde la sangre ya no circula; el otro, está siendo sujetado fuertemente por él. No te toma la mano, no, es el antebrazo lo que te aprieta. Te susurra al oído algo mientras lo hace. Vos no lo ves, pero lo sentís. Sabés que es él. Te das cuenta por la forma y el calor de la mano, esa mano que una vez tocó tu carne con el amor necesario para hacerte sentir viva nuevamente, después del sufrimiento que padeciste toda la vida
Una fracción de segundo, un instante antes que mi mano atraviese el cristal con la fuerza que da la ira, la enfermera me toma a mí del brazo, del mismo brazo que una vez también tocó tu carne, y me mira y mira por el mismo lugar donde yo vi que él quería terminar su faena, aquello que había empezado unos meses atrás, y vuelve a mirarme, esta vez con expresión desconcertada, como preguntándome qué carajo quería hacer yo, y me doy cuenta que ella ve que él te toma de la mano, que baja la vista, afligido y destrozado como un perro al que atacan a bastonazos. Yo la observo, con rencor, y con un movimiento de cabeza la invito ahora a que los dos compartamos la vista a través de aquel vidrio, porque yo vi cómo, en ese momento, en el mismo instante en que él volvía a agarrarte del brazo, y por la cadencia y la lentitud de sus labios pude leer eso que te dijo, ese insulto, el peor y más doloroso insulto que se le puede propinar a una mujer, eso que si yo lo escribiera aquí sería abusar de la impunidad que da la literatura, en ese preciso momento, ella, la enfermera, como si aquel pequeño vidrio fuera un prisma donde el reflejo de la luz nos hace ver distintos espectros, lo veía a él besándote las manos y pidiéndote que te mejores, mi amor, yo te voy a cuidar esta noche y toda la vida.
skip to main |
skip to sidebar
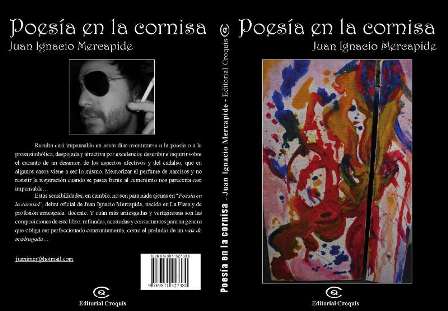
Tapa y contratapa del libro "Poesía en la cornisa"

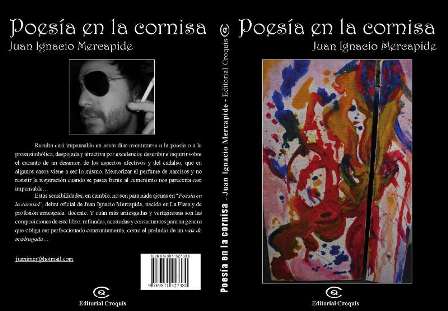
Tapa y contratapa del libro "Poesía en la cornisa"
Seguidores
Archivo del blog
-
▼
2010
(22)
- ► septiembre (1)
Datos personales
- J.I.M.S.
- Poeta, escritor, mencionado en varios concursos literarios, es autor del libro "Poesía en la cornisa", editado en Argentina.